El negro sol de Astudillo y Astudillo
Lo hermoso de la batalla es el combate, dice en uno de los textos que integran la sección Solo para lobos...
Foto: Jorge Dávila Vázquez

Conocí a Rubén Astudillo y Astudillo a poco de haber publicado él su Canción para lobos, en la época en que, con mis quince años y unos poemas malísimos a cuestas, me sumé tímidamente a Syrma. Astudillo era, en ese momento, el nombre más importante de la joven poesía cuencana; una de las voces connotadas de la lírica nueva del país; amigo de algunas de las figuras trascendentes de la literatura hispanoamericana de entonces, que comentaban elogiosamente sus trabajos, y manejaba el grupo Syrma como feudo propio, con una cierta y justificada soberbia. Tuve la audacia de mostrarle mis poemas y se me rió en la cara, acompañado de Edmundo Maldonado, que le hacía coro. Por si fuera poco, había yo ganado un concurso intercolegial de poesía, que me valió diplomas, cheque y, además, un cierto halo de joven vate ente mis contemporáneos. Eso fue, un mayor motivo de sangrientas bromas, por ese par de monstruos a los que había que temer cuando se desataban, y que no tenían el menor miramiento ni con las sensibilidades de los adolescentes ni con las de nadie, y que lo primero que hacían era autoescarnecerse, en medio de ruidosas carcajadas y evocaciones que estremecían el Raymipamba, el café santuario de los artistas iconoclastas de la Cuenca de mediados de los sesenta.
Fue, pues, lo confieso olímpicamente, un mal inicio de amistad.
Con el tiempo, las cosas no mejoraron, y un buen día empezaron los exilios diplomáticos de Rubén, y se abrió una brecha de distancia física que se sumó a los alejamientos iniciales.
Pasó el tiempo. Con Edmundo, apenas empezamos a trabajar en el teatro, tres o cuatro años después de nuestros tormentosos primeros contactos, se consolidó un afecto que dura más allá de la muerte. Jamás pensé que alguna vez iba a ocurrir lo mismo con Rubén, y que habría de darle y recibir muestras de genuina cordialidad –en el más amplio y profundo sentido de este término que se liga a los sentimientos que emanan del corazón-, cuando estaba cerca de su hora final.
Pero, es necesario referir los antecedentes.
Un día, hace unos veinticinco años, Edmundo me dijo “oye, sabes que el Ciego –que era la forma usual y afectuosa como él le llamaba- está aquí y quiere verte”. Acepté ir a visitarlo en casa de su generosa y gentil hermana Isabel, con un poco de resquemor. Fue, debo confesarlo, el primer encuentro real que tuve con ese hombre y ese poeta magnífico. Todas las ácidas bromas del pasado, que mi juventud de entonces ni toleraba ni asimilaba; toda esa acre ironía que le caracterizaba tanto como a Edmundo, el Loco, quedaban atrás como elementos negativos, y formaban parte ya de un modo bastante afín de ver el mundo en general y las letras ecuatorianas en particular. Conversamos larga, interminablemente, en unos días que tuvieron matices tan coloridos como una velación del Niño Dios, organizada por la dueña de casa, y en la que participamos con mucha alegría.
En otra de sus fugaces estancias, le hice una entrevista, la más irreverente que cabe imaginar, para mi libro Ecuador, hombre y cultura, que se gestaba por entonces. Pensaba trabajar en la transcripción mecanográfica con un joven estudiante de periodismo, y le di el casete con la grabación famosa. Terminó con un concierto de música andina encima, y como Rubén volaba a la remota China al día siguiente, jamás conseguí repetir ese testimonio único.
Desde nuestro reencuentro, ya fuera de cerca, ya de lejos, nuestra relación estuvo marcada por un afecto que no era caudaloso como el de Maldonado, pero que cuando lo prodigaba, uno sabía cuán hondo y firme podía ser.
Mi pasión por la poesía de Astudillo sobrepasó, por fortuna, largamente, los inicios escabrosos de nuestro trato, y puedo confesar que admiro y admiré su enorme capacidad expresiva y su hondura lírica, que hacían de él el heredero más dotado de Dávila Andrade, a quien admiraba sin límites, y del Grupo Elan, y el poeta más ilustre de su generación, no solo en Cuenca sino en el Ecuador.
Con su acostumbrado e irreverente humor, que había echado al fuego del olvido toda vanidad juvenil, él se acordaba que tuvo un encuentro poco amable con uno de los empleados de El Mercurio, aquel que levantaba textos. A partir de entonces, cuando el diario lo mencionaba, el ofendido hablaba del Opeta, el Paota o el Atope, pero jamás del Poeta. Ante el reclamo, el linotipista decía: “errar es humano, señor”. Y él se reía con esa chispa suya, que parecía inextinguible.
Hoy, que la muerte ha segado al ofensor y al adversario, es gracias a esa palabra, con la que Rubén Astudillo y Astudillo supo construir, amorosamente, un mundo, que el poeta vuelve a nosotros en todo su esplendor verbal, mediante este excelente libro póstumo: Regreso al sol negro (Quito, 2005), que Libresa ha incluido en la bella colección Crónica de Sueños; obra definida por Eduardo Mora Anda, uno de sus amigos que lo conocía bien, como “retorno al terruño, retorno a las raíces y retorno a la eternidad.”
El volumen es exquisitamente entrañable, no solo por las magníficas muestras de distintos momentos de la trayectoria humana y literaria del poeta, que contiene, sino por una serie de rasgos a los que vale la pena mencionar.
Lo preceden fraternas palabras de Mora y de Walter Franco Serrano, que era muy cercano al poeta. Labor conjunta suya y de Rodrigo Astudillo, uno de los hermanos de Rubén, es esta obra póstuma, alrededor de cuyo fuego sacro nos hemos convocado hoy; los dos cuidaron de la recopilación y edición de estos textos, uno de los cuales, Regreso a la montaña dorada, le está dedicado.
En el mundo de la literatura, en el que, a veces, las mezquindades humanas se ven con lupa, y en donde la rivalidad pareciera ser el pan cotidiano –igual que en casi todos los grupos de ocupaciones afines, entre paréntesis-, satisface ver un gesto como el de Franco Serrano, que no solo se ocupa de la última obra de su amigo y compañero de creación poética y carrera diplomática, sino que la aborda, como lo señalamos, en un prólogo, cargado de emoción, evocaciones de largas tardes de charla, con el eximio conversador que era Rubén, y saturado de auténtico entusiasmo por su trabajo lírico.
Asimismo, ilustran la portada y varios poemas, bellas tintas, de un artista plástico de primera línea, al que el escritor admiraba profundamente, y con quien mantuvo una larga y sólida amistad, Oswaldo Viteri.
Cinco secciones forman el libro: El viento del sur, Las canción de los colores, Los otros himnos, Solo para lobos y Regreso al sol negro, precedidas de un conmovedor texto en prosa, que empieza con esta declaración: “He dado la vuelta al mundo, pero nunca he salido del pequeño pueblo donde nací”, que como todos sabemos, es El Valle, la parroquia en donde residían sus padres, y a la que retornaba periódicamente, para sumirse en emotivas memorias del tiempo perdido.
Integran las secciones poemas que son magníficos cantos humanos, al terruño, a la naturaleza toda y a la ternura; así, el inicial: Saskya Tatiana, en que la hija es poetizada “como las hojas de aroma de mi tierra”, y evocada con amor infinito: “llovedora, chiquita, estrella grande, mástil”; o las estupendas remembranzas de su Valle –“Y era su verdor como una copa de embriaguez”, “En la montaña todo es mágico. El cielo. La eternidad”- que se lo llevó en el alma por donde iba, y que debe arder como antorcha en su eternidad.
Muchas veces, en los versos a Tatiana se identifican el ser humano y la naturaleza, igual que en Regreso a la montaña dorada, con su delicada animización del árbol de capulí y con los coros de la naturaleza circundante y rememorada; pero es en la Elegía y celebración de la casa tomada en que la cálida pintura del hogar de la infancia, del paisaje querido y de lo cultural y lo humano se funden en una gran totalidad lírica, con maestría. Los seres que se “toman” la vieja construcción, en que pasó sus primeros años, provienen en lista interminable de sus lecturas: “Ellos habían ido llegando poco a poco… y se quedaron corazón a corazón, como quien dice junto a nuestro corazón”; presididos, naturalmente, por las figuras de los mosqueteros de Dumas, a los que admiró hasta el último día.
El hálito de belleza de estos y otros textos familiares, coloquiales, se extiende a los poemas asiáticos con que se enriquece el volumen, escritos en China, casi todos de una factura tan sutil, que uno siente en ellos la leve transparencia y la hondura de la vieja poesía oriental, y en los que no pocas veces armas y letras forman una unidad: “Como un canto de guerra contra la muerte, mi alma no da ni pide cuartel”; textos en los que el escritor se identifica con el guerrero: “Daga de fuego transitorio el hombre marca su paso por el tiempo y este lo borra como a una flor…”
Y no podía faltar uno de los grandes temas de la poesía de Astudillo: lo religioso, que apareció a lo largo de su producción, en distintos tonos, desde la blasfemia apasionada de Canción para ser dicha aullando, hasta la desesperada búsqueda de Dios en su obra de madurez. En algunos poemas hay, de pronto, esa presencia//ausencia tan intensa de la divinidad, que sobrecoge: “Es la hora del lobo, dice alguien dentro de mí, la luz es como el miedo de Dios.” “ Señor es dura la condena y tu silencio explota como una eternidad en esta fría tarde del corazón.” (La soledad del guerrero solitario, p. 62)
Y así como en este, en otros inolvidables cantos, se da una suerte de presentimiento del fin, un constante aludir al término de la jornada: “Un día nosotros no estaremos ya más…”; “Debo velar mis armas. Este puede ser mi último combate.”
Los poetas, a veces, se preparan a morir mucho tiempo antes de su tránsito. Astudillo no era la excepción, y en Viento del sur, escrito presumiblemente hace bastantes años, dice a su hija: “Puedo decir que estoy en paz; que puedo irme; que todo está jugado.” Esa percepción, según Franco, está en el título mismo del libro que presentamos, pues la imagen del sol negro remitiría a la muerte. Pero en él la muerte es una percepción de eternidad. He aquí como concluye una de las dos composiciones que integran la sección Regreso al sol negro: “Entonces comprendió que para poder vivir de nuevo, debía comenzar a morir. Abrió la puerta de la casa. La que daba a la laguna, y se fue muriendo.”
“Lo hermoso de la batalla es el combate”, dice en uno de los textos que integran la sección Solo para lobos; él, lobo siempre, siempre guerrero, que llevaba su palabra como una espada brillante o un revólver, pero a cuyo paso no dejó la sangre, solo la flor inmortal de su poesía.
Que Dios lo haya puesto entre esos arcángeles batalladores, que en algún remoto momento de lo eterno, derrotaron con la espada luminosa de su verbo, las tinieblas del silencio. Y que siga combatiendo por los siglos de los siglos.
Fuente : jornaldepoesia.jor.br
15430
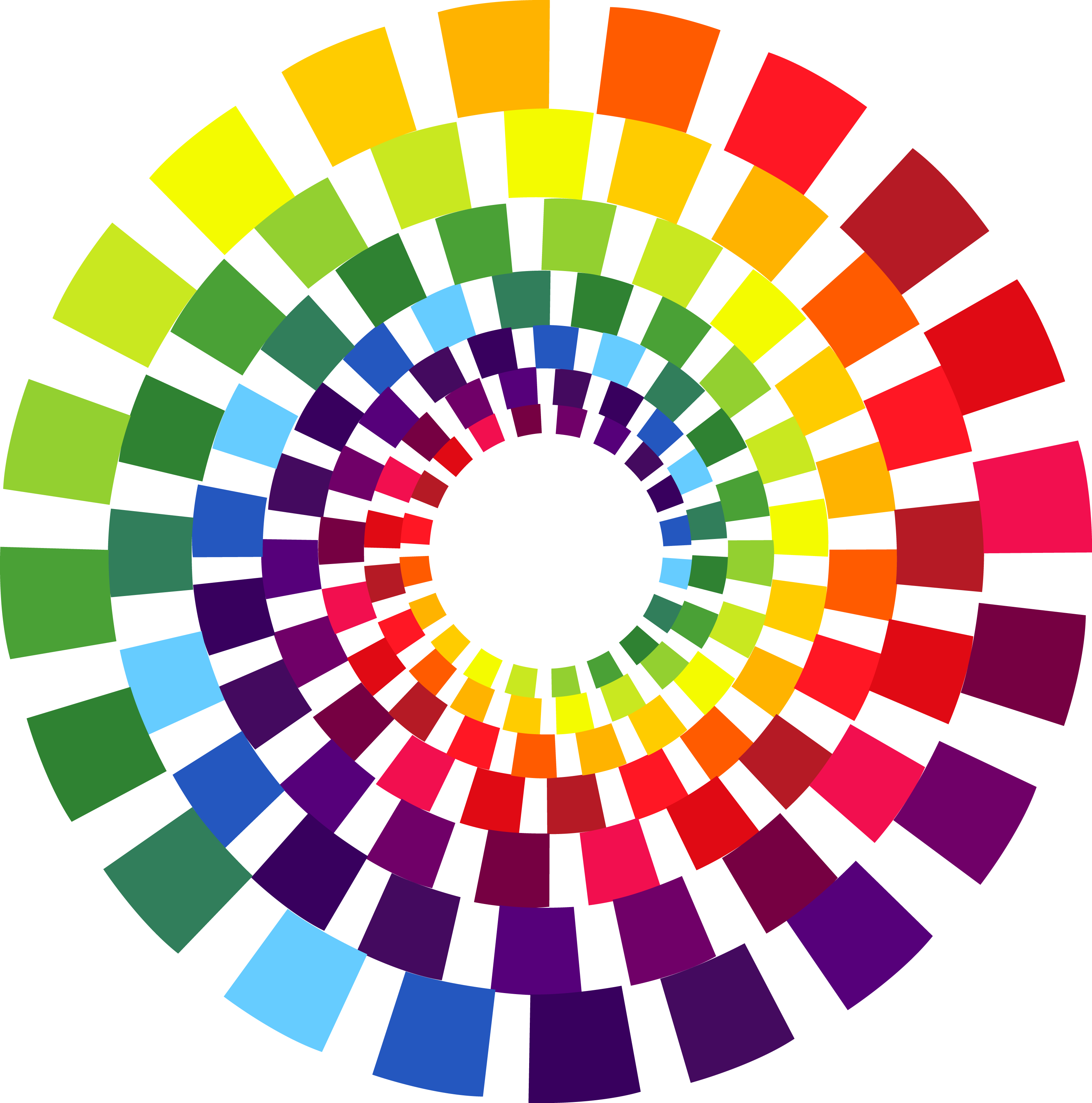 Artecuador
Artecuador